
Todo empezó, según la leyenda, con un campesino de pie en el suelo, mochila y sombrero, llamado Francisco Moscote, más conocido como Francisco el Hombre; célebre, entre otras cosas, porque –al igual que sucedió con Rafael (El Hombre) Escalona– fue inmortalizado por el Nobel García Márquez en las páginas de Cien años de soledad.
Este Francisco el Hombre, de quien se dice que vivió cien años, entre 1853 y 1953, tocaba con tanta maestría el acordeón y cantaba tan bien, que al diablo no tardó en caer presa de celos; porque el diablo era el diablo y porque se suponía que nadie tocaba o verseaba mejor que él. Todo terminó en un reto a duelo, pero cantando. La pelea fue dura, pero trascendió que Francisco el Hombre logró derrotar al maligno contrincante cantándole el Credo al revés: “Oerc ne Soid Erdap Osoredopodot, rodaerc led oleic y ed al arreit..”, aretécte –esto último significa etcétera.
La leyenda carga, como vemos, una alta dosis de picardía. Pícaro debió haber sido el propio Francisco el Hombre, autor, según también se cuenta, de los primeros cantos vallenatos. Lo que siguió a la pelea, constituyó la herencia: humildes campesinos trabajadores y parranderos que, tocando por simple diversión o ejerciendo la juglaría, se movían por la región llevando noticias cantadas a los poblados, a cambio de alojamiento, algo de comida y mucho de ron. Pronto, se abrieron las tendencias: más suaves, melancólicos y líricos unos, más rápidos y picarescos otros, y más épicos y ‘periodísticos’ los últimos. Y hasta los lejanos parajes del Sinú y las Sabanas, en el Caribe occidental, llegaron los ecos de aquellas notas, las que en esas tierras fueron adobadas con ingredientes locales.
El fenómeno se había dado. Hoy, más de cien años después, el vallenato sobresale como componente de la gran antorcha cultural colombiana, al lado de la ruana, el sombrero vueltiao, la mochila tejida, aquel tunjo de una marca de cerveza… y una canción: “La gota fría”, coincidencialmente vallenata… y pícara, muy pícara.
Si el runrún de la leyenda constituye la verdad del diablo, hay otra que, por cierta y más verdadera, suponemos que sea la verdad de Dios. Aquellos cantos nacidos de la inspiración analfabeta se han tomado el mundo. Carlos Vives llena plazas y estadios Europa, Julio Iglesias graba travesura vallenatas, Paloma San Basilio solicita a Rafael Escalona que le componga una canción, y el joven público de Viña del Mar aplaude a conjuntos de rock en español, cuyo músico estelar es un acordeonero vallenato de guayabera y sombrero vueltiao. Más aún: las grandes orquestas de salsa antillana exponen al mundo extrañas versiones de aquellos cantos simples pero cargados de verdades universales, pues sus letras celebran lo mismo que se celebra en París o en Riohacha, en Nueva York o en Santa Marta; en Cúcuta o en Katmandú: el amor, la alegría, la amistad, el dolor.
El vallenato es una trinidad de almas que se expresa en tres instrumentos –valga la redundancia–: la caña-guacharaca de los indios, el tambor-cuero de los negros y el acordeón de los blancos. Todo ello, magistralmente expuesto en la canción Fuente Vallenata del compositor sabanero Aldolfo Pacheco. Pero, ¿cómo fabricó la historia aquel interesante mestizaje?, esa es la pregunta del millón.
Todo empieza con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la hoy Costa Atlántica colombiana fue bautizada como Gobernación de Nueva Andalucía. A esa gobernación pertenecía la Provincia de Santa Marta, de la cual formaba parte el Valle de Upari – el que comprendía el valle del Río Cesar, la Baja y la Alta Guajira. Los españoles habían traído sus cantos, como también sus instrumentos; e igual cantaban y tenían instrumentos los primigenios habitantes de la región de Upari, los Chimilas, indómitos y bravos aborígenes que en repetidas ocasiones rechazaron a los españoles.
Mientras los españoles insistían, muchos esclavos fugados de Santa Marta y Riohacha buscaron refugio en aquellas tierras sin conquista. Los negros, lógico, también cantaban y habían confeccionado instrumentos similares a los de Africa a partir de materiales locales. Los indios resultaron en extremo hospitalarios con los negros. De modo que el proceso de zambaje se dio antes que el mestizaje. Cuando por fin los españoles lograron someter la región a sangre y fuego, el préstamo cultural entre indios y negros tuvo comienzo. Solo a fines de ese siglo, el XVI, fue fundada la Ciudad de los Santos Reyes de Valledupar. Así empezó a cobrar vida lo que hoy se conoce como cultura vallenata.
Transcurrido el tiempo. Los españoles habían traído a Santa Marta ganado procedente de las Islas Canarias, y un buen día decidieron arrear unas mil quinientas reses hasta el lejano Valle de Upar. Pero un feroz aguacero acompañado de rayos y centellas hizo que el enorme viaje de ganado de desbandada y se perdiera en los montes. Resultó imposible recuperarlo. De modo que el ganado se reprodujo al antojo por más de un siglo entre valles y espesuras. Pronto, aparecieron las haciendas, cuyos peones, negros, zambos y mestizos, se dieron a la caza del ganado cimarrón. En ese contexto nació el llamado canto de vaquería, ascendiente directo de la música vallenata.
Durante las festividades, los peones cantaron y cantaron, a las proezas del quehacer, a los maltratos del patrón, a los sinsabores y las alegrías de la vida y al amor por la hembra, unas veces cariñosa y otras desdeñosa. “Sígueme, vaca, vaquita / que vamos para el playón, / que allí tengo a mi morena / y media botellas de ron”… “Mi caballo y mi mujé / tienen una peladura. / La de mi caballo sana, / la de mi mujé no cura”.
Estos cantos simples, pronto hallaron ritmo y melodía, y empezaron a ser acompañados por la guacharaca heredada de los indios, por un remedo de tambor africano bautizado como caja, y por la flauta de millo.
Les hacía falta algo, sin embargo, pues la flauta de millo quedaba corta de armonía. Había mucho que expresar y mucho que decir más allá de las palabras y los versos. Era preciso poner a cantar, cuerpo, alma …e historia. Ese algo que faltaba, ese perfecto complemento, era el acordeón.
Es que… sí lo conocían y lo habían oído sonar a lo lejos. Distante, cuando vibraba airoso en las lujosas salas de los patrones, a las cuales mestizos, mulatos y zambos sólo tenían acceso en calidad de servidumbre. Pero, en asuntos de fiestas y licores, como en otros asuntos, los patrones eran insaciables. Así que, cuando rendidas por el cansancio, las emperifolladas damas buscaban la cama, los patrones corrían a terminar el convite en las cocinas o en los lejanos galpones de la peonada. Y allí, el acordeón, que había entrado por las costas para diversión de los blancos, empezó a caer en las manos del pueblo raso… hasta que por fin desbancó a la flauta de millo. Se había consolidado el fenómeno: había nacido el vallenato de verdad.
A esos eventos festivos (hoy conocidas con after-parties) se les llamó las colitas, pues eran en verdad las colas de los saraos o los ambigús de sacoleva, champaña y satín, animadas con mazurcas, polkas y valses vieneses. Pero las ‘colitas’ tuvieron después sus propias colas. Señores y peones no tardaron en salir a la calle en un paseo musical en el que se mezclaban el frac y la alpargata, el ron criollo y el Medoc, Strauss y Francisco el Hombre.
El Valle de Upari continuó aportando al mundo intérpretes de los viejos cantos anónimos, lo mismo que compositores que ahora firmaban sus canciones. Esta nueva juglaría de autor conocido, no tardó en tomarse el país. Pero lo hizo, curiosamente, desde Bogotá, lugar en el que aquellos cantos aparecieron de la mano y en la voz de jóvenes estudiantes y de desempleados que llegaban al altiplano en busca de nuevas oportunidades. Bogotá les abrió sus puertas, como a tantos otros. Desde la fría Capital, lugar en el que el canto vallenato fue aceptado antes que en otros lados, aquellas rimas lograran permear importantes ciudades de la propia Costa Atlántica.
Otro fenómeno se operó a tiempo. Con el desarrollo de la agroindustria algodonera en los campos del Cesar, muchos campesinos del Sinú y de las Sabanas de Bolívar se convirtieron en trabajadores golondrinas que aparecían por los meses de recolección de cosechas para luego regresar a sus tierras llevando consigo el frescor de tantas notas. La llamada escuela de sabanera no tardó en aparecer, con cantos adobados con sales de porro y pimientas de cumbia.
Más adelante, durante los años sesenta y ochenta el vallenato logró catapultarse. No solo en Valledupar se afianzó la parranda vallenata como institución, sino que en otras importantes ciudades del país, con Bogotá a la cabeza, aquella instancia cultural se legitimó. La parranda vallenata consistía, y sigue consistiendo, en una reunión de amigos, una justa de la palabra, en la que se bebe, se canta, se cuentan anécdotas, pero en la que jamás se baila –pues puede resultar ofensivo para los maestros de la música y el verso, a quienes les complace ser vistos, escuchados y admirados.
El término tiene su origen en la riña de gallos, y viene de pique, que es el reto de un gallo a otro. La piqueria es un componente de la parranda, y en ella se desafía al oponente con verso irónico y sarcástico, pasando a veces al plano de lo meramente privado y personal. Pero en la piqueria también se envía “recaos groseros” a supuestos oponentes lejanos, los que, seguramente, algún día responderán. La mejor muestra de ese caso es el archiconocido paseo de Emiliano Zuleta, La gota fría, en el que el autor envía uno de esos “recaos groseros” a su contrincante Lorenzo Morales.
Pero en la piqueria no siempre sirve como marco de confrontación y repentismo; su espacio en la parranda vallenata es usado para muchas otras muchas cosas: para conquistar mujeres a punta de flores verseadas, para exaltar al ilustre visitante y para contribuir con la reducción de la tasa de desempleo.
Más allá de la parranda
Muchos comentan que es tal la importancia de la institución de las parrandas, que en ellas se dan a conocer –piquereando o no– los más hábiles acordeoneros y los más talentosos cantores. Esos que, luego de agotadas las posibilidades locales, se lanzan a conquistar fama y dinero, lográndolo a fin de cuentas.
Los herederos de aquellos ascendientes campesinos iletrados y andariegos, pronto se convirtieron en estrellas que brillaron en el firmamento nacional. Entre ellos, el gran maestro Rafael Escalona, a quien hay que culpar –como al diablo– de que el tan provinciano vallenato hubiera logrado conmover el alma de los bogotanos y luego al resto del país, con sus deliciosos paseos, sus suaves y dulces sones, y sus alegres y bullangueros merengues.
Los conjuntos proliferaron, y las casas disqueras empezaron a hacer de las suyas; y, no dándose siempre la coincidencia del doble talento de cantante y acordeonero en la misma persona, surgió de repente la figura del cantante estelar: ese que hacía pareja con un muy bien dotado acordeonista, también estelar. Estos binomios de oro empezaron a proliferar. Todo ello contribuyó a que el ser intérprete vallenato deviniera en una respetable y lucrativa profesión.
La profesión exigió más y más para su ejercicio. Con el tiempo, el público no sólo demandaba más intérpretes y nuevas canciones, sino mayores espacios para divertirse en forma masiva, como las casetas y los estadios. Y exigía conjuntos más grandes y más sonoros, de seis, ocho, diez, doce, veinte músicos. Los conjuntos se abrieron como la cola de un pavo real, con su plumaje de congas, guitarras eléctricas, tumbadoras, bajos eléctricos, maracas, teclados, cobres y batería. Estaba claro que había que competir con el merengue dominicano, con la salsa de Cali y del Caribe, con el son cubano, con las orquestas de porros y con los Melódicos y los Billo’s venezolanos. No era fácil la tarea.
Tales dimensiones empezaba a alcanzar aquella música simple, llana y elemental de los principios. Ahora sí se sentía, como nunca antes, la presencia de Lucifer en el asunto.
No hay que negar que la idea del Festival Vallenato entró a poner orden en la sala. A darle al fenómeno, como dicen en la Costa, su tate-quieto.
El Festival de la Leyenda Vallenata tuvo su primera versión en abril de 1968, y en este año 2005 celebrará su trigésima séptima justa al final del mismo mes. En aquel 68 lejano –semanas antes de la gran revuelta estudiantil de París–, la dirigencia vallenata encabezada por la Cacica Consuelo Araujonoguera, el compositor Rafael Escalona, la distinguida Myriam de Lacouture y doña Cecilia “La Polla” Monsalvo, presentaron a Colombia una alternativa de celebración de la cultura y de la vida, cuyo primer rey fue quien debía ser: el gran Alejandro Durán.
A partir de la primera elección, muchos reyes –uno cada año– han sido coronados y muchos ‘príncipes’ electos en las restantes categorías, que van desde la canción inédita hasta la de semi-profesionales, pasando por la de aficionados y la de canción inédita. A partir de entonces, también, Valledupar despegó hacia el logro de la categoría de polo turístico, uno de los más importantes del país, especialmente por esas fechas en las que es casi imposible conseguir habitación en los hoteles.
Pero si faltan hoteles, sobran las casas, en las que –con los brazos abiertos como puertas– los vallenatos hacen gala de una hospitalidad que llega acompañada de los mejores platos de la exquisita cocina local –el guiso de chivo como bandera y blasón–, de interminables parrandas, con piqueria incluida, de los mejores licores y de las más exquisita cordialidad.
La exuberante farra del Festival se cierra el día de la Virgen del Rosario, en el que anualmente se conmemora la tenaz lucha de los primigenios pobladores indígenas contra los conquistadores que tanto tardaron en someter el territorio. En la noche de ese día, se lleva a cabo en la tarima principal la gran eliminatoria de los profesionales. De ella surge el Rey vencedor, el que, como todos los demás participantes de toda categoría, deberá haber interpretado los cuatro ritmos vallenatos –paseo, son, merengue y puya– sin acudir a los diabólicos artilugios del Gran Culpable. Es decir, como parte de un conjunto de tres músicos que, de manera canónica, toca los tres instrumentos sobre los cuales el fenómeno asentó sus comienzos: la caja, la guacharaca y el acordeón. Ese tate-quieto, ideado por los pioneros del Festival, es lo que ha hecho decir a muchos obispos de la Costa que, pese a que el diablo fue el culpable de todo, sólo en el Festival palpita y vive la presencia de Dios.




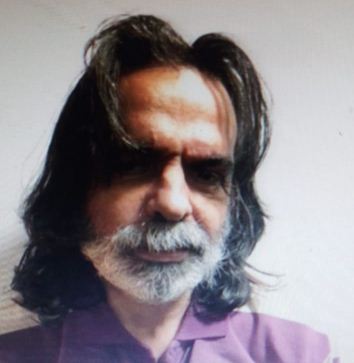
Comment here