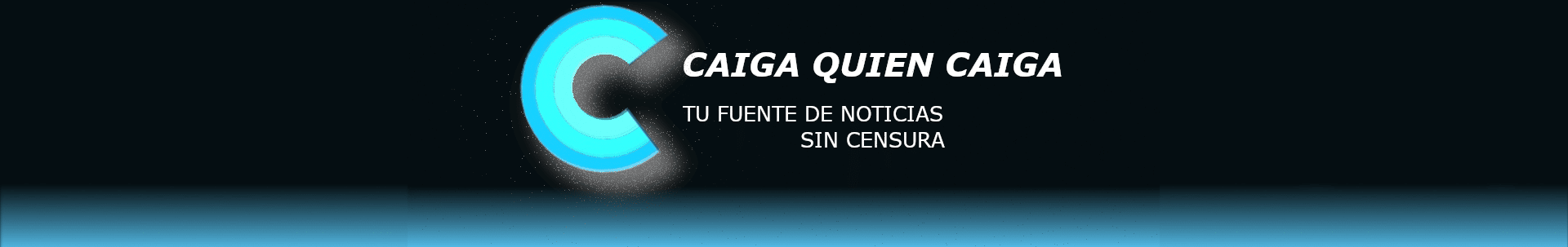Por José Gabriel Carrasco Ramírez
“ Extranjero
Toda tu vida serás extranjero
Con el acento propio de extranjero”
Franco de Vita, 1990
Han pasado treinta y cinco años desde que escuché por primera vez Extranjero, la canción del cantautor venezolano Franco de Vita. En ese entonces, Venezuela seguía siendo tierra de acogida. Fuimos un país de llegada, no de salida. Éramos punto de destino para quienes huían de guerras, dictaduras, hambrunas, exclusión. No entendíamos, todavía, lo que significaba dejarlo todo.
Pero la canción tenía una advertencia silenciosa. Hablaba de los que partían, de los que perdían su patria, de los que se convertían en extranjeros para siempre. Con los años, esas líneas se volvieron proféticas. Porque ahora, somos nosotros los que nos fuimos con el viento. Ahora, somos los que contenemos las lágrimas para no llorar lo que jamás habíamos llorado.
Este artículo nace desde esa grieta: desde el dolor de lo perdido, pero también desde la conciencia de lo que se ha resistido.
Es una carta escrita desde el exilio, para intentar nombrar una experiencia colectiva que ha sido minimizada, desfigurada o distorsionada bajo etiquetas que no nos pertenecen.
Diáspora
“Tú que dejaste todo aquello Pensando que solo era un sueño Y una lágrima en el rostro
De quien te quiso tanto”
La primera vez que escuché la palabra “diáspora” acompañada del adjetivo “venezolana” sentí una incomodidad que no sabía explicar. Nunca me ha gustado esa palabra. Suena lejana, clínica, abstracta. Y al mismo tiempo, cargada de una solemnidad que no se corresponde con la crudeza de lo que hemos vivido.
Hasta hace poco, no me había detenido a investigar su significado. Descubrí que proviene del griego antiguo diaspeirō (διασπείρω), que significa “esparcir” o “sembrar”. La palabra diáspora (διασπορά), entonces, significaba originalmente “dispersión”. Es una palabra usada por los traductores de la Biblia al griego, para describir la expulsión del pueblo judío
tras la caída del Reino de Israel. Más tarde, se extendió a otros grupos forzados a abandonar su tierra, pero que mantenían vínculos identitarios fuertes con ella.
Parecía tener sentido. Después de todo, también nosotros nos vimos forzados a salir. También nosotros conservamos una memoria persistente del país que dejamos. Pero aun así, sigue sin gustarme.
En los últimos años, el término “diáspora” se ha expandido tanto que ya parece bastar con estar fuera del país para pertenecer a una. William Safran definió la diáspora por su conexión emocional con la patria, por el deseo de regresar algún día, y por la conservación de una identidad que resiste la asimilación. Brubaker, más tarde, amplió el concepto hasta abarcar cualquier grupo disperso con una identidad reconocible y vínculos simbólicos con un lugar de origen.
Y sin embargo, algo en mí se sigue resistiendo. Porque la palabra “diáspora” implica cierta pasividad. Implica que el desplazamiento fue una consecuencia. En nuestro caso, fue una estrategia calculada por una élite criminal.
Patria
“Los niños que corrían gritando Un extranjero a plena luz del día Y te preguntas cuál será tu patria
Un extranjero nunca tendrá patria”
Cuando escribí La Seguridad de la Nación Venezolana, una de mis inquietudes era precisamente resignificar el concepto de Nación frente al de Patria. Tal vez porque la patria es algo que uno da por sentado… hasta que la pierde. Cuando estamos allí, no pensamos en lo que significa. Pero al partir, cuando se esfuma el paisaje conocido, cuando el idioma se convierte en obstáculo, cuando el nombre de tu país se convierte en estigma, entonces entiendes: la patria es más que un hilo conectivo. Es pertenencia. Es memoria. Es reconocimiento.
Rogers Brubaker explicó que una diáspora se define, entre otras cosas, por su relación con una patria real o imaginada. Pero en el caso venezolano, la patria fue saboteada desde adentro. Se nos fue desarmando pedazo a pedazo: primero la democracia, luego los servicios, luego seguridad, después el salario, la educación, la salud, la justicia. Hasta que finalmente, se nos deshizo la vida entera.
Por eso la diáspora no nos basta. Porque no fuimos sembrados: fuimos expulsados. Y lo más doloroso no fue cruzar una frontera, sino darnos cuenta de que el lugar que amábamos ya no estaba.
Hoy, la patria es una idea fracturada. Para algunos, sigue siendo Venezuela. Para otros, es el lugar donde pasaron parte de su vida. Y para muchos, no hay patria posible. Solo hay tránsito, intemperie, o una esperanza suspendida.
Pero incluso desde ese destierro emocional, seguimos buscando reconstruir la idea de país. La llevamos en la lengua, en las costumbres, en las canciones. La patria ya no es un lugar al que se vuelve. Es algo que sobrevive dondequiera que logramos resistir.
Exilio
“Una maleta casi vacía
Al igual que muchos tú también partías Y ese momento que tú nunca olvidarás”
Lo nuestro no fue una migración. Fue un exilio. Y no un exilio con pasaporte de refugiado, ni uno que se autodenuncia para obtener estatus. Fue un exilio forzado, improvisado, y profundamente desigual. Fue una estampida.
Millones de personas dejaron el país no por anhelo o deseo. Unos fuimos perseguidos, otros forzados por la desesperación. Salimos con lo puesto, con documentos vencidos, con niños en brazos, con lágrimas no lloradas. Y el exilio comenzó incluso antes del primer paso. Empezó cuando perdimos el derecho a vivir con dignidad.
Afuera, la historia no fue más sencilla. Porque no todo lugar es refugio. Algunos países nos recibieron con generosidad. Otros, con desconfianza. En muchos, el acento se convirtió en delación. El gentilicio, en estigma. El hambre, en crimen.
Pero incluso allí, en el margen, los venezolanos comenzaron a rehacerse. No hay país en América Latina donde no se vea a un joven vendiendo café, a una madre cocinando arepas para sostener a su familia, a un médico reconstruyendo su carrera desde cero. No cedimos a ser objeto de lástima. Solo exploramos espacio para volver a empezar.
Y cada vez que un venezolano logra un avance, un pedazo del país que perdimos vuelve a nacer.
Segregación
“Tú que tanto trabajaste
Muy pocas veces descansaste
Años de tu vida soñando en regresar Mientras se marchita la flor en el ojal”
No todo el dolor ha venido del país que dejamos. También ha llegado desde los lugares que nos han recibido.
A donde quiera que hemos llegado, nunca se ha tratado de una meta, solo un nuevo comienzo. Pero también un nuevo umbral de discriminación. Porque no basta con haberlo perdido todo: ahora hay que probar que se merece lo poco que se pueda obtener. La mirada sobre el venezolano en el exterior ha sido, muchas veces, una mezcla de compasión, sospecha y cálculo político.
Al principio fuimos recibidos con cierta empatía. Éramos los profesionales desplazados, los vecinos en crisis, los que escapaban del hambre y de la represión. Pero con el paso de los
años, y con la multiplicación de los flujos migratorios, el discurso cambió. Empezaron a aparecer las narrativas del “venezolano problema”: delincuente, invasor, amenaza.
Esto no ocurrió en el vacío. Fue alimentado desde dentro. El régimen que nos expulsó también sembró entre nosotros a sus agentes de caos. Su estrategia de Integración Criminal, exportó estructuras delictivas disfrazadas de migración. Facilitó el desplazamiento de elementos desestabilizadores para contaminar la imagen colectiva de nuestra identidad.
El resultado ha sido la estigmatización de millones por el comportamiento de unos pocos. En muchas ciudades, basta el acento para ser objeto de burla, rechazo o persecución. Se nos acusa de saturar servicios, de alterar el mercado laboral, de traer violencia. Pero detrás de ese discurso hay una trampa: se ignora todo el esfuerzo, el aporte, el sacrificio de quienes, cada día, se levantan a trabajar dignamente, sin importar el país en el que estén.
La segregación no siempre es explícita. A veces se manifiesta en un trámite que nunca llega, en una oferta de empleo que se retira, en una mirada que juzga antes de escuchar. Pero la dignidad no depende del reconocimiento externo. Está en la forma en que, a pesar del señalamiento, seguimos adelante. Sin pedir permiso para existir, superarnos, y mantener la frente en alto, como decimos.
Traición desde dentro.
“Tú que saliste una mañana Sin saber a dónde ibas
Un nombre, una dirección Un barco para América”
En mi libro Contubernio Maligno (Evilness Cahoot), desarrollo cinco estrategias mediante las cuales el régimen de Nicolás Maduro ha logrado sostenerse en el poder. De esas cinco, hay dos que afectan directamente a los venezolanos en el exilio: Integración Criminal y Expatriación Desmedida.
La Integración Criminal no es una consecuencia, es una operación. El régimen permitió, facilitó e incluso promovió la salida de elementos criminales —bandas organizadas, redes de extorsión, estructuras armadas— como parte de una estrategia de exportación del caos. Esta maniobra sirvió para varios propósitos: descomprimir tensiones internas, infiltrar comunidades en el extranjero, y —sobre todo— sabotear la imagen del venezolano honesto que huye por necesidad.
El efecto ha sido devastador. No solo para los países receptores, que enfrentan desafíos de seguridad nuevos y complejos, sino para la diáspora misma. La criminalización generalizada ha erosionado nuestra reputación. Nos convertimos, en algunos discursos, en sinónimo de amenaza. Y eso no fue accidental. Fue intencional.
La segunda estrategia, Expatriación Desmedida, ha sido aún más insidiosa. No se trata simplemente de dejar que la gente se vaya. Es mucho más profundo: es empujarla, forzarla, exiliarla sin decretos. Con la destrucción del aparato productivo, la inflación descontrolada, la represión sistemática y la criminalización de la disidencia, el régimen diseñó un
ecosistema que hace imposible la permanencia digna. Irse no es una opción: es la única salida.
Estas dos estrategias, combinadas, constituyen una forma sofisticada de traición interna. El Estado, en vez de proteger, expulsa. Y no solo lo hace con violencia física o simbólica, sino con manipulación narrativa. Logra que el exiliado cargue, además de su duelo, con la culpa inducida de haber abandonado “la lucha”, y con el peso injusto de representar a una nación que ha sido desfigurada desde adentro.
Es una forma de traición silenciosa pero profunda. No solo se quebró el contrato social: se contaminó la confianza básica entre compatriotas. Y eso, quizás, ha sido una de las heridas más difíciles de sanar.
Reivindicación
“Tú que te fuiste con el viento Ahora sí muriéndote por dentro
Llorando todo lo que jamás habías llorado Viendo desaparecer lo tanto amado”
Pienso que lo nuestro no es una diáspora. No fue un fenómeno cultural ni un proceso migratorio natural. Tampoco una simple huida. Fue el abandono forzado de una tierra secuestrada por una élite corrupta que convirtió al Estado en instrumento de represión, saqueo y propaganda. Fue la decisión dolorosa de irse para seguir vivos, para salvar a los hijos, para sostener el alma.
Y lo que vino después no fue una historia de adaptación sin conflicto. Fue, y es, una larga serie de duelos. Duelos por lo que dejamos, por quienes perdimos, por quienes no pudieron salir. Duelos por no haber podido quedarnos a pelear, aunque supimos que quedarse era otra forma de morir.
Pero también ha sido un tiempo de descubrimiento. Porque si algo ha demostrado el venezolano en el exilio es una capacidad extraordinaria de reconstrucción. En los rincones más inesperados, hemos visto florecer panaderías, restaurantes, clínicas móviles, startups, redes de apoyo para migrantes recién llegados. Donde antes no había nada, ahora hay comunidad. Y donde antes solo había nostalgia, ahora también hay propósito. Y futuro.
La reivindicación no es una medalla ni un perdón. Es una declaración íntima y colectiva: no nos derrotaron. Nos quisieron rotos, y nos encontraron reconstruyéndonos. Nos quisieron callados, y nos hicimos voz en otros idiomas. Nos quisieron invisibles, y nos hicimos presencia viva en las calles, en los mercados, en los hospitales, en las escuelas.
Sí, nos fuimos. Pero no desaparecimos. Y eso es, en sí mismo, una forma de resistencia.

El pueblo que no se quiebra
“Y aquel día tan deseado Después de muchos años pasó
Llegaste sin previo aviso al punto de partida”
¿Dónde está el punto de partida? Para algunos, será siempre la casa que dejaron en Maracaibo, la esquina de la abuela en San Cristóbal, el autobús que los llevaba al liceo en Caracas. Para otros, es el aeropuerto donde dijeron adiós, la noche sin colchón en el país que los recibió, la primera vez que alguien les dijo “bienvenido” con acento distinto.
El punto de partida no es geográfico. Es existencial. Es el momento en que uno entiende que su identidad ya no depende del pasaporte, sino de la forma en que se sostiene, se cuida, se recuerda. Es el momento en que el exilio deja de ser solo pérdida, y se convierte también en elección: la de seguir siendo.
Porque lo que no nos pudieron quitar fue el espíritu. Y aunque nos llamen “extranjeros” en todas las fronteras, aunque nos pregunten una y otra vez “¿de dónde eres?”, seguimos teniendo una respuesta clara, firme y serena: somos venezolanos.
Serlo hoy no es una etiqueta que algunos burócratas quieran usar para denigrar de nosotros. Es una forma de habitar el mundo con dignidad, a pesar del desarraigo. Es el compromiso de reconstruirnos sin olvidar. Es la certeza de que no importa cuánto tiempo pase, ni cuántas fronteras crucemos: seguimos siendo un solo pueblo, diverso, roto, pero irrompible.
A veces el punto de partida será el lugar que dejamos, nuestra Venezuela. A veces el punto de partida será a donde arribamos. Pero aunque sea cierto que donde lleguemos seremos extranjeros, siempre seremos un solo espíritu libre, el que nos llena de orgullo ser venezolanos.
Hay pueblos que no se quiebran, y el venezolano definitivamente es uno de ellos.
Posdata del autor: Hoy en día, se estima que más de nueve millones de venezolanos han abandonado su país. Esta cifra convierte a la migración venezolana no solo en la más grande de América Latina, sino también en una de las más significativas del mundo contemporáneo, comparable en escala a las crisis de desplazamiento más graves del siglo XXI. Lo que comenzó como una salida por necesidad se ha transformado en un fenómeno global, con profundas implicaciones sociales, políticas y humanas. Este artículo es una mirada íntima a esa experiencia colectiva, desde la voz de quienes la han