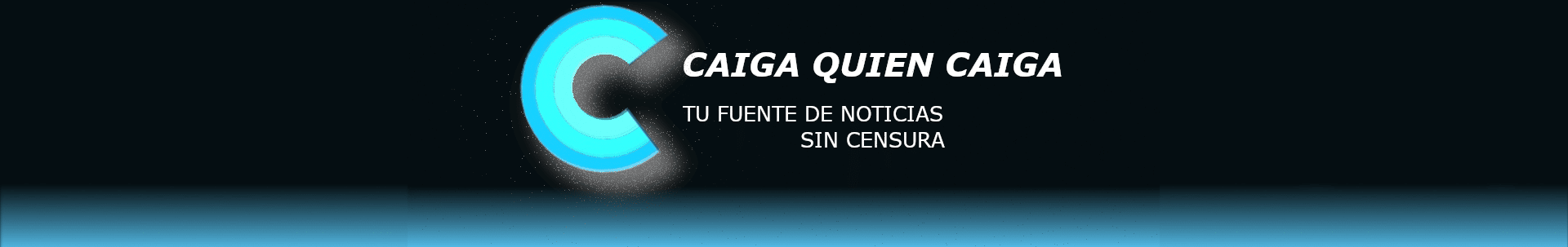La historia de cómo la tragedia venezolana fue negocio para algunos y ruina para muchos.
Esta es una realidad que explica la crisis venezolana no solo desde la tragedia, sino también desde las oportunidades que algunos han sabido aprovechar para bien o para mal en medio del colapso económico, teológico, político, social, criminógeno y filosófico. En un Estado deletéreo y una sociedad criminógena.
Dicen que en toda crisis hay dos tipos de personas: las que lloran y las que venden pañuelos. Esta frase, repetida en seminarios de negocios y conferencias motivacionales, suele aplicarse a la resiliencia y a la capacidad de adaptación. Sin embargo, en Venezuela, esta metáfora adquirió un matiz más oscuro.
En nuestro país, mientras millones de ciudadanos veían derrumbarse su calidad de vida, otros con astucia, privilegios o descarada corrupción encontraron en el colapso un terreno fértil para enriquecerse. No se trata solo de comerciantes informales o emprendedores de barrio; hablamos también de operadores políticos, contrabandistas, militares y empresarios cercanos al poder.
Esto no es un manual de negocios, aunque podría enseñar mucho sobre adaptación y supervivencia. Tampoco es solo una denuncia, aunque abundan las evidencias de abuso y corrupción. Es, sobre todo, un testimonio de cómo una nación entera se convirtió en un laboratorio de resistencia… y de oportunismo.
Venezuela no siempre fue un país en ruinas. Hubo un tiempo en que el bolívar era fuerte, el petróleo era abundante y el pasaporte venezolano abría puertas. Pero, poco a poco, una combinación de malas decisiones económicas, corrupción, mesianismo y populismo desmedido llevó a una de las crisis más profundas de la historia moderna.
En medio de la escasez de alimentos, medicinas y oportunidades, surgió un nuevo ecosistema económico: el de los que aprendieron a lucrar del hambre, la desesperación y la migración. Para algunos, vender pañuelos significó sobrevivir con dignidad; para otros, significó aprovecharse sin escrúpulos.
Venezuela no se convirtió en un país en crisis de la noche a la mañana. El colapso fue un derrumbe lento, silencioso al principio, y luego, estrepitoso. Un proceso que comenzó con la erosión de las instituciones, continuó con el desmantelamiento de la economía productiva y culminó con la demolición de la confianza social.
La inflación como enemigo invisible
La inflación es un impuesto disfrazado. No llega en forma de recibo, pero se paga todos los días. Entre 2016 y 2019, Venezuela vivió una hiperinflación histórica: los precios podían duplicarse en cuestión de semanas, a veces en días.
El salario mínimo, que en los 90 alcanzaba para una vida digna, terminó valiendo menos que un kilo de arroz. Esto empujó a los ciudadanos a buscar alternativas: vender lo que fuera, intercambiar, recurrir al dólar, o simplemente dejar de consumir.
El mercado negro: la nueva normalidad
Los controles de precios y de divisas, pensados para “proteger al pueblo”, terminaron asfixiando la oferta. Los productos desaparecían de los anaqueles oficiales, pero abundaban en las calles a precios exorbitantes.
Un kilo de leche en polvo, regulado a 200 bolívares, podía costar 2.000 en un mercado informal. No era magia: quienes tenían acceso a la compra subsidiada revendían el producto con un margen diez veces mayor.
El bachaqueo se convirtió en una profesión. Algunos lo hacían por necesidad; otros, como un negocio estable. Había redes organizadas que contaban con informantes en supermercados, transporte propio y protección de autoridades corruptas.
Comida por hambre y dólares
El programa gubernamental de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) fue presentado como una solución solidaria: cajas de alimentos básicos a precios accesibles. En la práctica, se convirtió en otro negocio controlado por operadores políticos.
Las cajas llegaban incompletas, con productos importados de baja calidad, pero en el mercado negro se revendían hasta tres veces más caras. Además, solo recibían el beneficio quienes mantenían una lealtad política comprobada.
Una economía de sobrevivientes y depredadores
En este ecosistema, coexistían dos tipos de actores:
Sobrevivientes: personas que usaban el mercado informal para garantizar comida y medicinas a su familia, vendiendo desde empanadas hasta ropa reciclada.
Depredadores: redes organizadas y enchufados que controlaban el acceso a bienes escasos y los revendían con márgenes abusivos, muchas veces con protección oficial.
El colapso económico no eliminó el comercio. Lo transformó. Venezuela pasó de ser un país con un sistema productivo formal a un territorio donde las reglas las dictaba quien controlara el acceso a lo que todos necesitaban.
Los pañuelos del régimen
En la Venezuela en crisis, el mercado negro y la economía informal eran apenas la superficie. Debajo de todo, había un núcleo de poder que operaba con absoluta impunidad: el régimen y sus aliados empresariales, los llamados “enchufados”.
Ellos no solo vendían pañuelos, sino que fabricaban las lágrimas.
El control del acceso: el verdadero negocio
En cualquier crisis, lo más valioso no es el producto, sino el control de su distribución. En Venezuela, el Estado monopolizó las importaciones de alimentos, medicinas, combustible y materias primas. Esto le dio al poder político la capacidad de decidir quién accedía a esos bienes… y en qué condiciones.
Empresas fantasmas recibían dólares preferenciales a tasas ridículas para importar mercancía. En algunos casos, ni siquiera importaban nada: simulaban operaciones y se quedaban con los dólares. Otras, sí traían productos, pero los vendían en el mercado negro con precios internacionales, obteniendo ganancias monstruosas.
CLAP: el pañuelo más rentable
El programa de cajas CLAP, en su origen, parecía una medida humanitaria. Sin embargo, se convirtió en una estructura de control político y un negocio multimillonario.
Cada caja, supuestamente subsidiada, era vendida en el mercado informal con un margen enorme. Las empresas proveedoras, muchas vinculadas a funcionarios o testaferros, importaban alimentos baratos desde México o Turquía, a veces de pésima calidad, y los cobraban al Estado como si fueran productos de primera línea.
La entrega de las cajas no era universal: se daba preferencia a quienes demostraban lealtad política. De esta forma, el hambre se transformó en un mecanismo de control social.
Los pañuelos del ciudadano común
Mientras las élites políticas y empresariales cercanas al régimen hacían fortunas, millones de venezolanos de a pie enfrentaban el dilema de cada día: llorar o buscar la manera de vender pañuelos.
Para la mayoría, no era un negocio ambicioso, sino una estrategia desesperada para poner comida en la mesa.
En la diáspora, los vendedores de pañuelos son aquellos que, cargando una maleta de recuerdos y heridas, logran transformar la adversidad en una plataforma de crecimiento personal y colectivo. No todos lo consiguen, y no todos encuentran el pañuelo que vender, pero quienes lo hacen nos recuerdan que la resiliencia no es una idea abstracta: es un acto diario, repetido bajo el sol y la lluvia, en un país ajeno que poco a poco también se vuelve propio.
La salida de una crisis no se mide únicamente en cifras macroeconómicas. Un país puede exhibir crecimiento del PIB y aun así estar roto por dentro. Venezuela, después de años de devastación económica, arrastra una fractura profunda en su tejido social. La pobreza material puede revertirse más rápido que la pobreza moral y cultural, y esta última es la que determina si la nación se levantará sobre bases firmes o si volverá a tropezar con la misma piedra.
Si mañana el mundo cambiara radicalmente —por un colapso financiero, un avance tecnológico disruptivo o un conflicto global— ¿en qué lado estarías? ¿En el de los que lloran… o en el de los que venden pañuelos?
La respuesta depende de lo que empieces a entrenar desde hoy. Porque cuando la crisis llegue (y siempre llega), no tendrás tiempo para aprender: actuarás con las herramientas mentales y emocionales que ya tengas.
Gervis Medina
Abogado, criminólogo y escritor venezolano