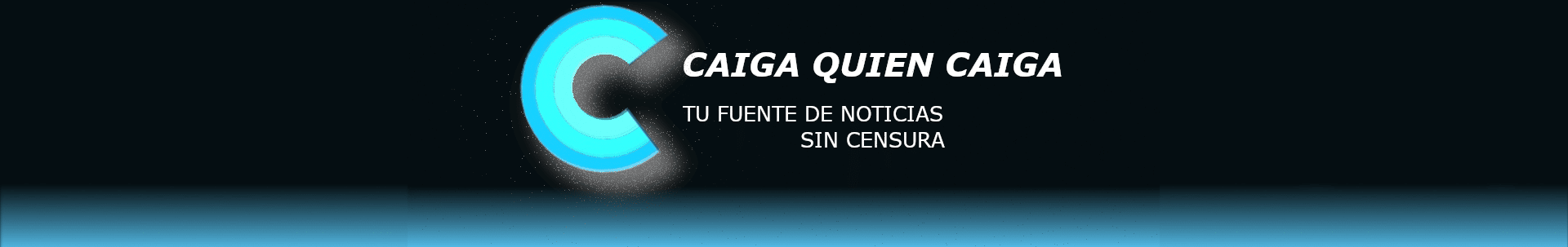El chavismo ha logrado algo que hasta sus críticos más feroces deben admitir: permanecer.
No por azar ni por simple terquedad, sino gracias a una arquitectura de poder que, aunque corroída en lo moral, sigue siendo funcional en lo práctico. La pregunta no es ya por qué no cae, sino qué lo mantiene en pie.
El primer soporte, y quizá el más evidente, es el pilar militar-policial. Allí la lealtad no es un sentimiento, sino una póliza de seguro: se paga con rotación calculada de mandos, privilegios en metálico o en especie, control sobre rentas legales e ilegales, y, sobre todo, la certeza de que desertar no es una renuncia, sino una condena.
Esta estructura no es monolítica: conviven facciones rivales, pero unidas por la misma premisa —que sostiene las armas, sostiene el poder—.
A la par, opera un sistema de renta y selectividad. No se trata de repartir riqueza, sino de administrar escasez con bisturí político.
Contratos públicos, importaciones, minería, energía, aduanas, licencias: cada concesión va dirigida a una élite económica y a enclaves sociales cuidadosamente seleccionados.
No es solo corrupción; es ingeniería social aplicada a la supervivencia.
La arquitectura institucional completa el blindaje: tribunales, órganos electorales y entes de control funcionan como muros de contención.
El “legalismo” de fachada cumple doble función: neutralizar a rivales y ofrecer a sus bases un relato de legitimidad. Un aparato que, aunque formalmente democrático, en la práctica convierte cualquier disidencia en irrelevante.
En la acera opositora, la fragmentación y el exilio se han convertido en aliados involuntarios del statu quo. La disputa entre voto, abstención, negociación o presión externa ha creado un archipiélago de estrategias inconexas. Y sin coordinación, la protesta se diluye y el tiempo se vuelve un activo para el poder.
Finalmente, el chavismo domina el arte de las aperturas tácticas. No duda en relajar controles cuando la caja fiscal lo exige: dolarización de facto, licencias puntuales para el petróleo o el comercio, gestos de “apertura” que oxigenan la economía sin ceder un gramo de control político.
Son movimientos que desactivan tensiones sociales y seducen a sectores productivos, aunque la estructura de dominación permanezca intacta.
En este tablero de equilibrios calculados, la reciente decisión de Washington de aumentar a cincuenta millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro mientras, casi en paralelo, extiende la licencia de operaciones a Chevron, parece un ejercicio de diplomacia esquizofrénica.
El doble mensaje —criminal buscado, pero socio comercial tolerado— no es contradicción para la política exterior norteamericana, sino la demostración de que sanción y negociación pueden convivir en la misma mesa si los intereses estratégicos lo requieren.
Para el chavismo, lejos de ser un ultimátum, es la confirmación de que siempre habrá un espacio para transar, incluso con quien dice querer su cabeza.
La ecuación es incómoda: la debilidad material del régimen convive con una fortaleza estratégica.
No es inmune a la crisis, pero sabe administrarla.
No es amado por sus cuadros, pero les resulta imprescindible. No es eficiente en gobernar, pero es eficaz en perpetuarse.
Quizá la respuesta a por qué sigue ahí no esté en sus virtudes ni en sus trampas, sino en la incapacidad de sus adversarios para alterar las variables. O tal vez, como tantas veces en la historia, el verdadero cambio ya comenzó… pero en un lugar donde nadie está mirando.