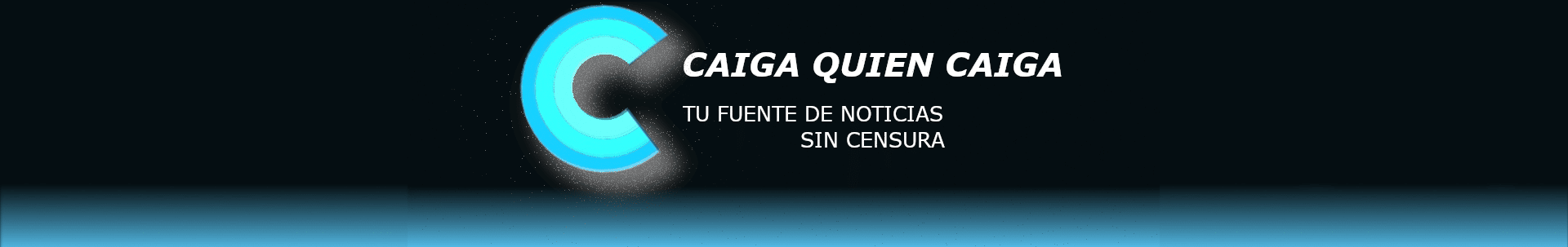Pocas ficciones tienen tanto éxito como aquellas que ofrecen esperanza disfrazada de diagnóstico.
Una de las favoritas en el repertorio venezolano es la idea de que la implosión del régimen —esa ruptura que por fin abriría la puerta a un país distinto— vendrá desde dentro, ejecutada por las propias élites militares. Como si una cúpula de generales, harta de compartir el botín o de ser desplazada en el reparto, decidiera espontáneamente derribar la casa que habita.
Esa es la premisa del “Escenario C”: una crisis de rentas o un escándalo de corrupción podría fracturar el alto mando y provocar un reacomodo desde las alturas. Es decir, una purga entre socios. Un ajuste de cuentas, no una refundación.
La tesis suena atractiva, sobre todo para quienes siguen buscando una salida sin confrontación, sin estrategia y sin asumir costos. Pero conviene mirar de cerca lo que propone: un conflicto entre capos, no entre modelos.
Una reconfiguración del poder, no su desmontaje. El chavismo, que no es una ideología sino un sistema mafioso, no se destruye por peleas internas: se adapta. Sobrevive gracias a ellas.
El análisis convencional insiste en ver a las Fuerzas Armadas como un bloque jerárquico: obediente, vertical, profesional. Pero lo que existe en realidad es una red de feudos, clanes y franquicias articuladas por la lógica de las rentas, no por una misión institucional. Cada general no responde a la Constitución, sino al negocio que administra: alimentos, combustibles, minería, fronteras, contrabando, puertos. Es un sistema de concesiones, donde la lealtad se mide en función de la utilidad que cada nodo le reporta al vértice. Y el vértice —Maduro, Padrino y los hermanos Rodríguez— se mantiene gracias a su capacidad de arbitrar esas lealtades, premiarlas o castigarlas.
Pensar que ese entramado se va a fracturar por un escándalo de corrupción o por un mal trimestre de ingresos es subestimar lo que allí se juega. Las mafias no colapsan por escándalos: los gestionan. Si caen algunas piezas intermedias, es para preservar la figura del patrón. Y si se filtra un expediente, es porque alguien dentro del sistema ya decidió sacrificar a un operador para ajustar cuentas, no para romper el tablero.
La noción de que una “fisura de alto nivel” pueda reordenar la cúpula manteniendo intacto el marco autoritario es una forma elegante de anunciar que, incluso en su peor crisis, el régimen sigue teniendo la iniciativa. Que, ante un conflicto interno, será capaz de metabolizar la tensión, producir un chivo expiatorio, reinstalar el equilibrio y seguir adelante. La violencia no sería entonces un síntoma de cambio, sino el mecanismo habitual de redistribución interna del poder.
Esto ya lo hemos visto. El caso El Aissami, la purga de algunos mandos medios, la desaparición de otros (en cárceles o en tumbas), los ascensos sorpresivos y las jubilaciones fulminantes no obedecen a una crisis sistémica sino a un mantenimiento preventivo del orden interno.
El chavismo depura para sobrevivir. El sistema se alimenta de traiciones. Por eso, una implosión parcial —si ocurriera— no conduciría al colapso, sino a un reajuste con mayor control y menos escrúpulos.
La idea de que sanciones “selectivas e inteligentes” podrían catalizar esta supuesta implosión se estrella con una realidad más cruda: el régimen ya aprendió a vivir con sanciones.
No sólo las sortea, las explota. Las usa como argumento de cohesión interna, como coartada para sus fracasos y como justificación para cerrar aún más el sistema. En cuanto a los escándalos, estos se gestionan como en las dictaduras clásicas: silencio, impunidad o sacrificio ritual.
Las élites militares no implosionan por escándalos: se reacomodan.
Tampoco por presión externa: se blindan. Su punto de quiebre no está en el colapso ético —ese se produjo hace años—, sino en una correlación de fuerzas que altere los incentivos. Y eso no está en el horizonte próximo. Ni las sanciones actuales ni la presión internacional ni la oposición colaboracionista ofrecen ese cambio de entorno.
El escenario de implosión, tal como se propone, reconoce semanas o meses de “alta volatilidad regulatoria y de seguridad”, para luego alcanzar un “nuevo equilibrio”.
Es decir, se acepta el desorden, pero se anticipa el retorno del orden.
Un orden sin transición, sin democratización, sin justicia. La recomendación técnica es clara: esperar definición, minimizar inversiones, tomar seguros políticos. Pero lo político no es técnico. En este país, esperar definición es condenarse a la indefinición perpetua. Y minimizar el compromiso con el futuro es, de hecho, garantizar que ese futuro nunca llegue.
Una vez más, la promesa de cambio se articula en torno a la pasividad: esperar que el sistema se destruya solo, por su propio peso, por sus propios vicios. Es la versión tropical del wait and see, que en criollo suena más a “amanecerá y veremos” o “sálvese quien pueda”.
Entonces lo que sigue es el chavismo en su versión más refinada: una criatura capaz de devorarse a sí misma sin morir, mutando en el proceso para volver a imponerse. Con nuevas máscaras, con viejos métodos.
Mientras tanto, la oposición oficialista —esa que sigue apostando al juego electoral dentro del tablero chavista— continúa encadenada a una legalidad que no controla, a un árbitro que la ridiculiza, y a una narrativa de “transición” que solo produce hastío.
Pero tampoco es que la abstención tenga algo mejor que ofrecer.
Esa otra oposición —la abstencionista, la del “todo o nada”, la que espera que el país se derrumbe mientras ella se mantiene pura en su torre de coherencia— tampoco construye salida alguna.
La renuncia estratégica puede tener dignidad, pero sin organización, sin plan y sin capacidad real de ruptura, solo alimenta el círculo vicioso de la resignación. Entre los que juegan con las reglas del régimen y los que no juegan a nada, el país queda atrapado en una especie de limbo político: nadie representa, nadie lidera, nadie actúa.
La implosión militar, si alguna vez ocurre, no traerá libertad por ósmosis ni justicia por accidente.
Será, en el mejor de los casos, una sustitución de capos. Y si esa grieta interna no encuentra afuera una ciudadanía movilizada ni una dirigencia dispuesta a actuar con coraje —más allá del cálculo electoral o del dogma abstencionista— entonces será apenas eso: un reacomodo entre bastidores, mientras el telón de fondo sigue siendo el mismo. El país que aguarda pasivamente una implosión milagrosa terminará implosionando él mismo, pero de silencio.
Humberto González Briceño
Maestría en Negociación y Conflicto
California State University
+1 (407) 221-4603