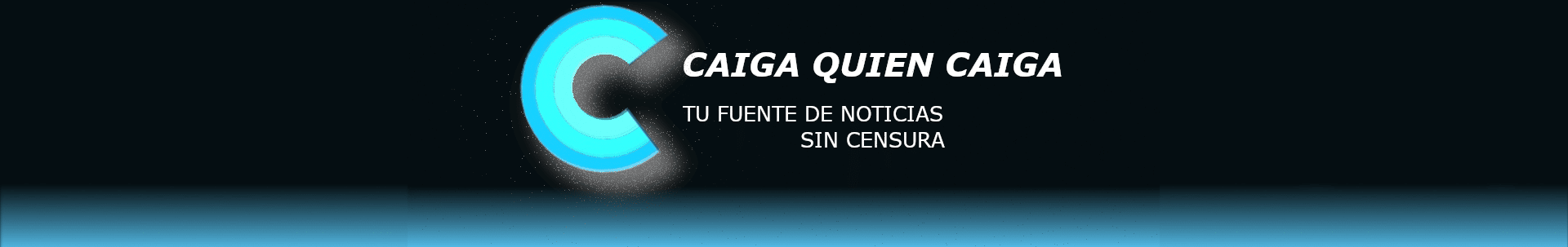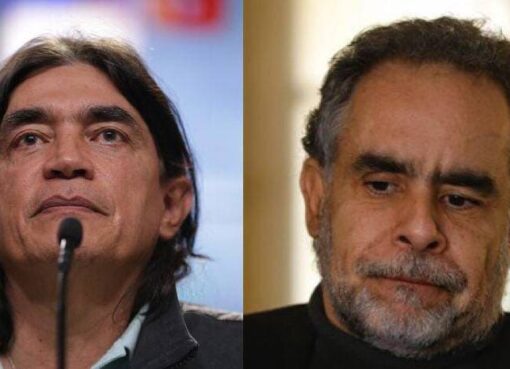“La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario”. Gabriel García Márquez
A menos de un mes de que el Vaticano eleve a los altares al Doctor José Gregorio Hernández, que será el 19 de octubre del presente año, Venezuela entera se prepara para una fiesta de fe y memoria. No será solo la canonización del Médico de los Pobres, sino la reivindicación de un hombre que, con su bata blanca y su rosario en el bolsillo, unió ciencia y santidad en esta Tierra de gracia, que, por otra parte, es un país de contrastes. Mientras multitudes rezan por milagros y políticos buscan rédito en su figura, me permito desempolvar hechos curiosos y pocos conocidos de su vida que humanizan a quien será nuestro primer santo. Aspectos que, como un hilo invisible, tejen su estirpe llanera con el llano de Barinas y que desmontan mitos con la precisión de un bisturí.
Comencemos por lo que más me inquieta, por razones obvias, siendo de barinés: la raíz barinesa de su linaje materno, un detalle que ha generado sobradas especulaciones. Todos sabemos que José Gregorio nació en Isnotú, en las alturas trujillanas, el 26 de octubre de 1864. Pero, ¿y su madre, doña Josefa Antonia Cisneros Mansilla? Aquí está el detalle (Cantinflas dixit), el secreto grabado en actas polvorientas y en la pluma rigurosa de cronistas como Alberto Pérez Larrarte, de Barinas. No era oriunda de Pedraza, como insisten algunas leyendas piadosas, ni se casó allá en un romance de novela. Nada de eso. Según el acta de matrimonio de sus padres, fechada el 22 de octubre de 1862 en la Iglesia de San Juan Bautista de Betijoque, doña Josefa Antonia nació en San Silvestre de Totumal, un rincón del Cantón de Barinas que hoy evoca el aroma de sabanas y el eco de garzas.
Este hallazgo, compartido por el Doctor Francisco González, rector emérito de la Universidad del Valle del Momboy, vía el decano Luis A. Coronado P., desbarata cuentos de camino: los Hernández Cisneros emigraron de Barinas entre 1861 y 1862, huyendo quizás de las guerras federales que azotaban el llano, pero doña Josefa no llegó embarazada a Isnotú, como murmuran las abuelas devotas. Vivieron en Pedraza, sí, hay papeles que lo atestiguan, pero el casamiento fue en Betijoque, con el presbítero José Antonio Moreno como testigo. Pérez Larrarte, cronista oficial de Barinas, anda ahora curioseando archivos en busca del acta de bautismo de doña Josefa para rematar la faena. En un país donde la fe se entremezcla con el folclor, estos datos no son pormenores, son el barro llanero que moldeó al santo.
Pero vayamos más allá de la genealogía. José Gregorio no era solo un hijo del llano, era un polímata con alma de llanero y refinamiento parisino. ¿Sabían que soñaba con ser abogado? A los 17, cuando estaba por ingresar a la UCV, su padre, Benigno Hernández Manzaneda, natural de Boconó, le sugirió medicina. “Hijo, el país necesita doctores”, le dijo, y el joven accedió, forjando así su destino. En la capital del país, dominaba siete idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, latín y hebreo. ¡Hebreo! Para un muchacho de provincia, eso era como invocar a Salomón en las aulas de anatomía. Y no paraba ahí: tocaba piano, la flauta y el violín; cantaba con voz de tenor en las misas; pintó al óleo dos cuadros para su habitación, uno de la Virgen, claro; y hasta aprendió a coser trajes de su amigo sastre, confeccionando prendas de vestir para sí mismo. Y, atención, era un bailarín consumado. Según el historiador Gerardo Pastrán, en las fiestas caraqueñas lo pretendían como a un galán de zarzuela. Sin obviar su reciedumbre. Un día, en el internado, un grandulón lo agredió, José Gregorio, menudo pero fiero, lo tumbó de un empujón. “No con violencia, sino con justicia”, diría después.
Sus amores juveniles, otro capítulo poco contado, revelan al hombre tras la aureola. En cartas a su confidente Santos Dominici, confesó un capricho por las hermanas Elizondo, muchachas de linaje quiteño. Nunca se casó, por supuesto, la sotana lo llamaba, pero estos flechazos juveniles pintan a un José Gregorio humano. Hablando de sotana. Su vocación sacerdotal, frustrada dos veces, es otro enigma fascinante. A los 30, ingresó a la Cartuja Farneta, en Italia, pero la austeridad lo postró en cama con tuberculosis incipiente. Los jesuitas lo tentaron, pero estudiantes de medicina gritaron al padre que lo recibió: “¡Venezuela lo necesita como profesor!”. Cedió, volviendo a la bata blanca. Sus estudios, así como sus logros académicos y científicos son muy conocidos. Siendo considerado el impulsor de la histología nacional. Y las pérdidas familiares lo forjaron: la hermana muerta a los siete meses, la madre a sus ocho años, el padre mientras estaba en París, cuando él tenía 26, el hermano José Benjamín por fiebre amarilla a los 24, Pedro Luis, su otro hermano, en 1918. Tras este último, profetizó: “Moriré el año que viene”. Y así fue, el 29 de junio de 1919, fue arrollado en el segundo accidente automovilístico de Caracas. “¡Virgen santísima!”, exclamó al caer, de cabeza contra la cera. El chofer lo llevó al hospital en su propio auto, irónico, pues había curado a su madre y hermanas de lepra.
Su funeral fue un río humano, miles gritaron: “¡El doctor es nuestro!”, cargándolo en hombros al cementerio, negándose a la carroza fúnebre y sin importar la distancia que recorrería el cortejo luctuoso. Y no olvidemos su estirpe santa: por el padre, pariente del Hermano Miguel de La Salle, un santo ecuatoriano canonizado por el papa Juan Pablo II en 1984, de quien era primo en tercer grado; por la madre, también pariente del Cardenal Cisneros, confesor de Isabel la Católica. Vale aclarar, el cardenal Cisneros, un hombre poderoso en la España del siglo XV, no tuvo descendencia directa, pero sus hermanos y sobrinos propagaron el apellido, y algunas de estas ramas emigraron al “Nuevo Mundo” y se asentaron en regiones como Venezuela, particularmente en los Andes y el llano. Se tiene a Miguel Antonio Cisneros, padre de doña Josefa Antonia, como parte de esta familia.
En estos detalles, como el barinés de doña Josefa Antonia, el empujón en el colegio, el vals de un futuro santo, la profecía fatal, late el verdadero José Gregorio Hernández Cisneros, no como un ícono intocable, sino como un venezolano de carne y hueso, con raíces en el llano y alas en el cielo. Como dice Pérez Larrarte, la historia exige documentos, no cuentos. A 160 años de su natalicio y ante su anhelada canonización, honrémoslo desmitificándolo: era de Barinas en el alma, bailarín en la juventud, políglota en la madurez, académico y científico a carta cabal, víctima en la muerte. Que su santidad nos inspire a tener una mejor relación con Dios, a orar sin ambigüedades y a crecer como él: con ciencia, fe y verdad. Porque, al final, los pobres (y la historia) lo necesitan más que nunca.
Cualquier información o sugerencia por robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz629@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y 04141574645. Además pueden leer esta columna en mí página Web: https://robertveraz4.webnode.es/ y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter e Instagram. Pueden ver mis videos en YouTube: Tips de @robertveraz. ¡Hasta la próxima semana, Dios bendiga a Venezuela!