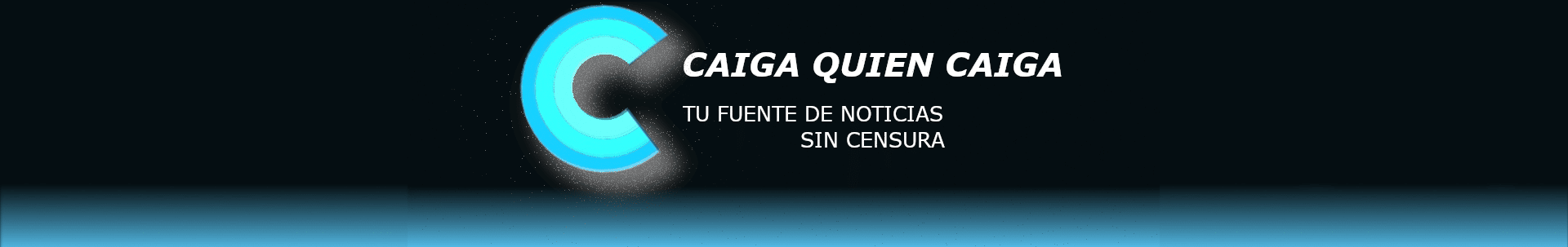Probablemente el preso con más años de prisión en Estados Unidos, ha sido puesto en libertad condicional en un asilo de ancianos de Connecticut. Pero aún no ha salido.
El estado de Connecticut estaba preparado para matar a Francis Clifford Smith ocho veces.
La octava y última vez, le raparon la cabeza para la silla eléctrica. Un capellán había venido a acompañarlo la noche anterior, y Smith le habló de lo mismo de siempre —en realidad, de lo único que habla—: su declaración de inocencia.
A las 3 de la tarde del día siguiente, la Junta de Indultos se reunió para considerar una última petición de clemencia.
No es inusual que los condenados a muerte pasen por muchas fechas y aplazamientos de ejecución. Pero esta era solo la segunda vez que Smith se acercaba lo suficiente como para que le afeitaran la cabeza, un ritual cargado de terrible significado para los condenados a muerte en la Prisión Estatal de Wethersfield. Significaba que el tiempo que les quedaba se mediría en horas.
Obtener punto de partida
Una guía a través de las historias más importantes de la mañana, entregada de lunes a viernes.Introducir correo electrónicoInscribirse
Algunos guardias del corredor de la muerte intentaban ser amables en los días previos a la ejecución, bromeando o jugando a las cartas con los condenados. Otros eran crueles. «Me gustaría ponerte en marcha, Smitty», le dijo uno a Smith, deslizándole una bandeja de comida.
El 7 de junio de 1954, la Junta de Indultos y Libertad Condicional contaba con seis hombres, y tendrían que acordar por unanimidad que Smith viviera. Ese día, Leo Carroll, uno de los oficiales que lo interrogó cuando fue detenido cinco años antes, se presentó y declaró que creía que Smith era inocente.
«Ni siquiera estoy seguro de que estuviera presente en el asesinato», anunció Carroll, para consternación general.
Dos horas antes de la electrocución programada de Smith, su pena de muerte fue conmutada por cadena perpetua. Cuando fue condenado a muerte —cuatro años antes, exactamente el mismo día—, la prensa lo describió como un joven pelirrojo de 25 años, pequeño y desafiante. Pero ahora, al enterarse de la noticia en la celda junto a la cámara de ejecución, sollozó.
Durante la década de 1950, Frank Smith aparecía frecuentemente en primera plana. «El caso Smith no tiene parangón en la historia de Connecticut», escribió Gerald J. Demeusy, reportero de sucesos del Hartford Courant , quien cubrió el juicio y las apelaciones de Smith en docenas de artículos. Cuando se conmutó la sentencia de Smith, la centralita del periódico se llenó de cientos de llamadas de los lectores.
Pero en las décadas transcurridas desde entonces, Smith ha desaparecido casi por completo de la vista pública.
Smith, que ahora tiene 100 años (Frank Smith cumplirá 101 años en septiembre), tiene ojos azules nublados y el rostro terso e infantil de un anciano. Es tan pequeño que podría levantarlo fácilmente. Calvo en la coronilla, le gusta decir que su cabello nunca volvió a crecer después de que le raparan la cabeza en 1954. Vive en una residencia de ancianos de alta seguridad en Rocky Hill, Connecticut, un bonito suburbio de Hartford. Es un edificio bajo de ladrillo con macetas, uno de los pocos centros de enfermería del país para personas que salen de prisión.
Con breves interludios, incluyendo una fuga de dos semanas en 1967 y una breve libertad condicional en 1975, Smith cumplió 70 años de prisión. Si se cuentan sus encarcelamientos anteriores, más el centro de detención juvenil al que asistió en su adolescencia y ahora el asilo de ancianos, ha pasado cerca de 85 años en el sistema judicial. Es muy probable que sea el preso con más años de prisión en la historia de Estados Unidos.
“He estado encerrado toda mi vida”, dice.
Smith estuvo en prisión durante la Batalla de Stalingrado y la liberación de Auschwitz. Estuvo detenido durante el debut de Elvis Presley en The Ed Sullivan Show, la inauguración de la primera franquicia de McDonald’s, las guerras de Corea y Vietnam, y el alunizaje. Se perdió la introducción de las tarjetas de crédito, los atentados del 11 de septiembre y la invención de internet, un acontecimiento que ve con cierta sospecha. Casi todos los que conocía antes de su partida han muerto.
Parece creer que todavía está en prisión, aunque fue puesto en libertad condicional en el asilo de ancianos en 2020. De hecho, técnicamente podría irse (para ir a almorzar o visitar uno de los pueblos cercanos), pero alguien tendría que pedir permiso y firmar su salida, algo que nadie parece haber hecho nunca.
«Tenía un primo en Boston», dice Smith la primera vez que lo visité, en el verano de 2022. «No sé si sigue vivo». Cuando le ofrecí averiguarlo, me rechazó bruscamente.

«No quiero avergonzarlo», dice. «¿Quién querría admitir que tiene parentesco con alguien con mis convicciones?»
Esto es lo que sucedió: Temprano en la mañana del 23 de julio de 1949, dos hombres irrumpieron en el Indian Harbor Yacht Club en Greenwich, Connecticut, un majestuoso edificio blanco que se adentraba en el estrecho de Long Island. La pareja disparó y mató a un vigilante nocturno llamado Grover Hart. Tenía 68 años, estaba casado y tenía una hija adulta. La esposa de Hart dijo más tarde que su esposo era una persona trabajadora que «nunca había hecho daño a nadie».
La policía determinó que el motivo del allanamiento fue un robo. Pero el hallazgo fue escaso: una cantidad no especificada de joyas, seis corbatas con la insignia del club, algunos pasadores de corbata y el sombrero del gerente.
Mientras Hart agonizaba, declaró a la policía que uno de los hombres era pequeño y llevaba un pañuelo en la cara. La policía conocía a Smith e inmediatamente sospechó de él, pues se sabía que a veces se cubría la cara.
Al día siguiente del asesinato, la policía de Nueva York encontró los objetos robados en un Cadillac gris —también robado— y, basándose en testigos, relacionó el coche con Smith y otro prolífico delincuente de Connecticut llamado George Lowden. Lowden aceptó un acuerdo con la fiscalía, implicando a Smith, y fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Smith, a quien la policía encontró escondido en el bosque con un frasco de tinte para el cabello, afirmó ser inocente. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte por electrocución.
Cada uno de estos reveses fue suficiente para garantizarle a Smith un indulto de la silla eléctrica, pero ninguno le valió un nuevo juicio.
Las pruebas eran confusas, y casi todos los actores principales cambiaron sus versiones con el tiempo. Lowden se negó a testificar contra Smith en su juicio de 1950, alegando que lo habían golpeado para que diera su declaración anterior. En 1951, Edith Springer, una de las testigos que dijo haber visto a Smith y Lowden juntos en el Cadillac robado, se retractó entre lágrimas. Luego, sorprendentemente, un preso de Alabama llamado David Blumetti afirmó que él, y no Smith, había sido el segundo tirador. Por último, Leo Carroll apeló ante la Junta de Indultos, horas antes de la ejecución de Smith.
Cada uno de estos reveses fue suficiente para garantizarle a Smith un indulto de la silla eléctrica, pero ninguno le valió un nuevo juicio.
Tras la conmutación de su pena de muerte a cadena perpetua, Smith fue trasladado de su celda de 1,8 x 2,4 metros en el corredor de la muerte, un pasillo de paredes blancas que los guardias llamaban «Segregación» y los presos «Siberia». Estar en la prisión general era mejor que el corredor de la muerte, donde las luces estaban encendidas las 24 horas y Smith discutía sin parar con el asesino en serie Joseph Taborsky en la celda contigua. Las memorias de un guardia describen comida infestada de gusanos, así como escenas de violencia y violaciones en grupo.
Smith centró toda su atención en demostrar su inocencia. Robó libros de derecho de la biblioteca y los escondió en su celda. Presentó una apelación tras otra. Escribió a mano una petición extensa para un nuevo juicio.
Todo fue en vano: un juez que le negó a Smith un nuevo juicio escribió que la confesión de Blumetti era «indigna de crédito». Postuló que las condiciones en la prisión de Alabama eran tan malas que la confesión podría ser una estratagema para arriesgarse en Connecticut. Respecto a Springer, el juez escribió que ella, al igual que Blumetti, era una «persona degradada».
Para 1967, las apelaciones de Smith se habían agotado. Para entonces, ya tenía trabajo en prisión. Sus anteriores trabajos —como limpiador de ventanas, oficinista y carpintero— habían sido bastante mediocres, según sus registros laborales. Pero al ser transferido al taller mecánico, Smith pareció disfrutarlo.
«Ha adquirido un buen conocimiento y habilidad en el campo de la mecánica automotriz», señalaba un informe que calificaba su cooperación de «excelente».
Poco después de redactarse dicho informe, Smith robó una camioneta y escapó. Tras una búsqueda de dos semanas —durante la cual volvió brevemente a las portadas—, fue recapturado a las afueras de Boston y llevado de nuevo a prisión. Habría podido optar a la libertad condicional en tres años.
Incluso ahora, Smith parece vivir perpetuamente en el tiempo de su juicio. Padece demencia leve y no siempre recuerda lo que hizo el día anterior. Pero sí recuerda a sus defensores públicos, miembros del jurado, quienes dijeron qué y cuándo. No puede dejar de repetir estos detalles para quien quiera escucharlo. Es una costumbre que, al parecer, ha mantenido durante siete décadas. En 1953, un capellán del corredor de la muerte declaró al Courant que pasó la larga noche anterior a una de las ejecuciones abortadas con Smith. Incluso al borde de la muerte, el capellán dijo: «Repasaba su caso una y otra vez».
Todos estos años después, me dirá:
Estoy aquí sin ninguna prueba.
Nunca tuvieron un caso contra mí.
Soy inocente según la ley de Connecticut.
Le pregunté a uno de los administradores del hogar de ancianos si las visitas eran demasiado perturbadoras, si le traían a la memoria terrores de toda una vida y si hacían que Smith reviviera los días previos a sus ejecuciones programadas.
No, me dijo. Que la escuchen «es felicidad para él».

Pero en nuestras conversaciones, volvía una y otra vez a la silla eléctrica, todavía objeto de un miedo primario, casi talismánico, después de tanto tiempo. « Te cocina », repetía, replegándose sobre sí mismo. «Te cocina».
Aunque el momento del juicio está siempre al alcance de Smith, las décadas intermedias están en otro lugar, detrás de una cortina que no quiere o no puede apartar.
Smith no suele revelar información personal, en cualquier caso. No tiene amigos en la residencia de ancianos. «Soy reservado», dice a menudo. No quiere saber de qué fueron condenados y no pregunta. Dice que tampoco tenía amigos en prisión, y no exagera: «Se ocupa de sus propios asuntos y no tiene socios», reza un informe de comportamiento de 1964. Smith ignora cualquier pregunta sobre esas décadas con un impaciente «Fue en prisión» o «No pienso en eso».
Hay otras preguntas en las que dice no pensar: ¿Qué le hubiera gustado hacer con su vida? No pienso en eso. ¿Se arrepintió de algo? No pienso en eso. ¿Cómo fue su infancia? No pienso en eso. ¿Quería una familia? No pienso en eso.
Smith ahora pasa la mayor parte del tiempo en su habitación, viendo la televisión. En conversaciones a lo largo de un año, la única persona con la que le oigo expresar algo parecido a una amistad es Tucker Carlson, el presentador de Fox News recientemente destituido. «Es mi tipo de persona. Somos del mismo tipo», dice, aunque no añade nada más.
De alguna manera, lo veía. El agravio, la paranoia, la sensación de que todo está en tu contra. De que el sistema está roto. Excepto, claro, que en el caso de Smith, podría tener razón.
Cuando supe de Smith, me pregunté por qué no lo había incluido en la causa. ¿Un policía que dudaba siquiera de su presencia en la escena del crimen? ¿Una confesión de otro hombre? ¿Una sentencia desconcertantemente larga? Parecía, sin duda, digno de atención. Pero luego lo conocí, y entendí.
A menudo, algo une a quienes son defendidos por estos grupos: el dominio de sí mismos, la facilidad de palabra, la capacidad de narrar la propia caída y redención. Tienen un arco argumental.
Gran parte del sistema judicial —desde el juicio hasta las juntas de libertad condicional, los empleos y las redes de apoyo— exige ser un narrador. Y, al mismo tiempo, la prisión te aísla de amigos, parejas, trabajo y todo lo necesario para tener historias que contar. Casi toda la vida adulta de Smith transcurrió en cautiverio. Si tiene historias, no son las que le interesa recordar.
Es posible obtener información sobre el pasado de Smith a partir de noticias y registros públicos. Nació en Stamford, Connecticut, y posteriormente se mudó al barrio Noroton de Darien, a poco más de una hora en coche al sur de la residencia de ancianos. Su padre era techador; los informes del censo no indican la ocupación de su madre. Su familia asistió a sus juicios y apelaciones; su padre imploró clemencia al juez; una de sus hermanas se desplomó en el tribunal, sollozando.

Pero incluso antes de su condena en 1949, cuando tenía 24 años, la vida de Smith giraba en torno al sistema judicial. «Frank Smith es un joven. De esos a los que la sociedad ha fallado», escribió Aaron Cohen, defensor de la pena de muerte, en el Courant en 1951. Primero lo enviaron a la Escuela para Varones de Connecticut, un centro de rehabilitación juvenil, cuando tenía 10 u 11 años. («Me da vergüenza», es todo lo que dice cuando le pregunto). Del reformatorio, lo enviaron a una institución para delincuentes mayores. Tras su liberación, lo devolvieron por allanamiento de morada y robo de automóvil. Escapó tras atacar a un guardia y luego lo enviaron a una prisión estatal. Llevaba solo tres meses en libertad condicional en esa institución cuando ocurrió el asesinato en 1949.
Su vida posterior a eso deja pocas marcas de puntuación. Estuvo fugado en 1967. En 1975 obtuvo una breve libertad condicional, pero regresó por violar los términos de la misma: fue acusado de hurto y posesión de armas peligrosas. Aunque no fue condenado, fue suficiente para enviarlo de vuelta a prisión.
Después de eso, los registros públicos sugieren una relativa tranquilidad. En la década de 1980, sus visitas comenzaron a disminuir; a veces pasaba años sin ninguna. Smith una vez se metió en problemas por robar aspirinas. En otra ocasión, pan. Su último incidente disciplinario registrado fue en 1990. Las dos últimas visitas registradas en prisión fueron en Nochebuena de 1993, seguidas por alguien —no recuerda quién— en 2013. Años después, estuvo confinado por completo en el ala del hospital.
«Creo que muestra cómo alguien puede perderse completamente en el sistema y quedar tan institucionalizado que pierde su propia identidad». Richard Sparaco
Lo cierto es que Smith probablemente podría haber quedado fuera hace mucho tiempo.
En 2012, el expediente de Smith llegó al escritorio de Richard Sparaco, entonces director de planificación, investigación y desarrollo de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Connecticut. Cuando Sparaco lo leyó, se quedó paralizado. » ¿Es broma?», recuerda haber pensado. «¿ Por qué sigue este tipo sentado aquí? Nacido en 1924. Condenado en 1950. ¿Y la junta de libertad condicional lo consideró por última vez en 1976? ¿Será cierto? «. Curiosamente, no existía ningún registro entre 1976 y 2012, cuando Smith debería haber solicitado la libertad condicional cada pocos años.
Sparaco envió a un agente de libertad condicional a ver a Smith, pero fue rechazado. «No quería saber nada de la libertad condicional», dice Sparaco.
Cuando le pregunté al respecto, Smith negó que no quisiera la libertad condicional. «¡Eso son tonterías!», gruñó. Luego su rostro se suavizó y admitió: «No me acuerdo».
Hay varias posibilidades. Smith pudo no haber comprendido lo que estaba sucediendo en 2012; no hay registro de ello, y en el formulario de exención de libertad condicional, obtenido mediante una solicitud de registros públicos, un oficial escribió «el recluso se negó a firmar». Quizás pensó que lo estaban engañando; sufre ataques de paranoia. Quizás aún esperaba una exoneración total. O quizás temía no tener adónde ir.
“Quizás simplemente pensó que todos estaban en su contra”, me dice Sparaco. “Creo que demuestra cómo alguien puede perderse por completo en el sistema y estar tan institucionalizado que pierde su propia identidad”.
No es raro que quienes han cumplido condenas extremas tengan dudas sobre salir de prisión. Tras su liberación, Johnson Van Dyke Grigsby, quien cumplió 66 años, pidió regresar. Paul Geidel, quien fue condenado por asesinato en segundo grado en 1911 y había cumplido 62 años cuando pudo optar a la libertad condicional en 1974, permaneció en prisión seis años más por miedo. «No puedo salir de ahí», le dijo a un periodista.
Los expertos en prisiones llaman a este proceso «institucionalización». Cuando la autonomía de una persona desaparece durante décadas, incluso las pequeñas decisiones pueden ser debilitantes. Los ex presos suelen salir de la cárcel sin dinero ni contactos. Otros efectos secundarios comunes de un encarcelamiento prolongado son la hipervigilancia y el aislamiento social. La experiencia puede ser profundamente solitaria: un estudio realizado en Suecia reveló que las personas recién liberadas de prisión tienen 18 veces más probabilidades de suicidarse que la población general.
Le llevó años, pero finalmente convencieron a Smith de solicitar la libertad condicional en 2020. En una grabación de la audiencia, le preguntaron por qué deberían considerar su liberación. Hizo una pausa. «Llevo mucho tiempo sentado aquí», dijo finalmente con voz ronca. «Tengo 95 años». Recibió la libertad condicional en la residencia de ancianos de máxima seguridad donde reside actualmente.
En cierto modo, Smith tiene suerte. Quienes pasan mucho tiempo en prisión rara vez llegan a una edad avanzada. La prisión es perjudicial para la salud en prácticamente todos los sentidos: mala atención médica y nutrición, y altos índices de violencia, enfermedades y depresión. Las investigaciones sugieren que los hombres encarcelados de 50 años presentan los mismos problemas de salud que los hombres de 70 años; y un estudio reveló que cada año en prisión reduce en dos años la esperanza de vida de una persona. Según esa métrica, Smith debería haber muerto varias décadas antes de su nacimiento.
Cuando los presos mayores son liberados, emergen a un mundo desconocido y a menudo se encuentran en la calle, en albergues o de nuevo en prisión. Muchas residencias de ancianos no aceptan a personas con antecedentes penales, y en algunos estados, las residencias están legalmente obligadas a realizar verificaciones de antecedentes penales.
Para abordar esta crisis, el Estado de Connecticut solicitó propuestas a empresas privadas para ofrecer opciones de atención a largo plazo a delincuentes. La propiedad de Smith, ubicada en 60 West, resultó ganadora. Hubo una oposición masiva de la comunidad, según Michael Lawlor, quien en aquel entonces era subsecretario de justicia penal del estado. Los vecinos estaban furiosos, añadió. «Se armó un revuelo».
La gente estaba preocupada por la caída del valor de las propiedades y la delincuencia, a pesar de que los residentes a menudo no podían caminar ni siquiera estar de pie.
«Ninguna de las historias de terror que la gente imaginaba se hizo realidad», dice Lawlor. «Ninguna».

Se necesitarán muchos más centros como 60 West debido al rápido envejecimiento de la población carcelaria. Entre 1999 y 2016, se registró un aumento del 280 % en el número de personas de 55 años o más en prisiones estatales y federales, según The Pew Charitable Trusts. Las prisiones federales con el mayor porcentaje de reclusos mayores gastan cinco veces más en atención médica por recluso que aquellas con el menor porcentaje, según un informe del Departamento de Justicia . «Muy pronto, a menos que algo suceda», afirma Lawlor, «las prisiones serán básicamente residencias de ancianos».
DA pesar de lo que dice Smith, 60 West no es una prisión. Tiene su propia habitación, con paredes color albaricoque y una amplia ventana. Hay un patio exterior donde puede sentarse, aunque no sale. Tiene fama de gruñón, y las enfermeras lo miran con una especie de exasperación cariñosa. («Lo queremos, aunque no siempre quiera ser querido», dice una).
Pero Smith sigue pensando constantemente en la libertad. No ha salido en público desde la administración Ford, y es consciente de lo que la gente podría pensar: que debido a su edad, por haber estado fuera tanto tiempo, no pudo controlarse.
Se equivocarían, insiste. Es adaptable. Admite que no sabe qué encontraría en el mundo exterior —«¿Cómo podría?»—, pero le gustaría «dar una vuelta por la ciudad», dice. (Para él, «ciudad» siempre es Stamford, donde nació). Dar una vuelta por la ciudad sería suficiente.
Smith cumplirá 101 años en septiembre. Es consciente del paso del tiempo. Es difícil imaginar qué desear. La libertad, ante todo, pero es difícil predecir cómo podría ser en este momento. Mientras tanto, no le queda más remedio que sentarse y esperar. «Voy día a día según se presentan las circunstancias», me dice.
Esas cosas —hoteles, restaurantes de comida rápida, el coche de alquiler que conducía— serían tan extrañas para él como la superficie de la luna.
Al igual que las enfermeras, llegué a considerar a Smith con una mezcla de cariño y exasperación. A menudo se muestra agitado, conspirador. A veces, es imposible hablar con él, se desquita furiosamente sobre su juicio y se enfurece si le pido que repita algo. Esto no parece deberse a la edad; en 1954, Aaron Cohen, el defensor de la pena de muerte que había trabajado en su defensa, escribió con ironía: «Smith ha recompensado mis esfuerzos con numerosas crueldades».
Pero otras veces, se queja tanto que me dan ganas de sacarlo de ahí, de llevarlo a cualquier parte. Estás guapa hoy. ¿Te vas? Vuelve a verme. Llama cuando quieras. Visítanos cuando quieras. Vuelve pronto. Cuando voy, a menudo tengo que esperar porque quiere ponerse elegante. Lleva las mismas camisas de franela que mi padre.
Al irme en coche, camino al hotel o a comprar un sándwich, pensaba en lo fácil que me habría sido escabullirme de aquel edificio, pero en cómo esas cosas —hoteles, restaurantes de comida rápida, el coche de alquiler que conducía— le resultarían tan ajenas como la superficie de la luna. Yo era un embajador de un lugar inimaginable.
Poco menos de un año después de empezar a visitar a Smith, recibí casi 200 páginas de registros públicos que había solicitado al Departamento de Correccionales de Connecticut. En estos documentos, pude observar con mayor claridad las fluctuaciones en su estado de ánimo y su actitud hacia el mundo que lo rodeaba. A veces recibía buenos informes de comportamiento, que lo describían como cooperativo y trabajador. Otras veces, parecía sufrir episodios de profunda angustia y paranoia.
A veces, Smith parecía creer que el personal de la prisión conspiraba contra él. En 1984, acusó a una administradora de rechazar deliberadamente a su familia. «He revisado la caseta de vigilancia y no ha recibido ninguna visita desde 1979», respondió ella, «y era un abogado».
Lo más inquietante fue una carta mecanografiada, enviada por Smith a su hermana hace 60 años. La correspondencia privada normalmente sería confidencial, pero al parecer esta carta se incluyó en el archivo porque tuvo una disputa con los censores de la prisión al respecto. Es el único escrito personal que tengo de él.
“Recibí tu carta y tu cheque, y el cheque era abundante”, comenzó Smith en la carta de 1963. “Fue un alivio para mí, y gracias. Supongo que muy pronto tú y [nombre omitido] podrán ir a nadar a la playa. Quizás podrían probar un poco de surf”.
Luego, llega al punto clave: «En mi última carta hice hincapié en algo que usted no mencionó en la suya, quizá por sus propios motivos. Volveré a mencionarlo».
Comienza a desentrañar una serie de teorías conspirativas, entrelazadas con insultos raciales: Naciones Unidas conspiraba para retirar las armas de Estados Unidos. Escribe: «El judío ha estado contaminando el país con inmundicia moral a través del cine, la radio y la televisión» en una campaña para colocar a los hombres negros «junto a la mujer blanca». Personas como ellos necesitaban unirse para proteger el país, concluyó. «Toda persona blanca y cristiana en este país tiene una tarea que cumplir».
Durante meses, intenté descifrar qué pasaba por la mente de Smith, aparte del juicio que se repetía una y otra vez como un carrete. ¿ Era esto?
La frase que resonó en mi cabeza cuando vi por primera vez el cuerpo pequeño y encorvado de Smith había sido de T. S. Eliot, sobre algo «que sufre infinitamente». Ahora, sentí que mi compasión se cerraba como un grifo.

Unos días después de leer la carta, fui a ver a Smith de nuevo. Era uno de los primeros días cálidos de la primavera, y el cielo azul por su ventana estaba azul. Estaba de buen humor, más abierto que de costumbre. Le pregunté sobre la carta: ¿Recordaba haberla escrito? ¿Sentía lo mismo ahora?
Realmente no esperaba una respuesta satisfactoria, y no la obtuve. Negó haberlo escrito, diciendo que no recordaba nada parecido. Y puede que no lo recuerde, pues fue hace 60 años. «No tengo nada en contra de los negros ni de los judíos», dijo.
Me quedé un rato más, escuchándolo hablar del juicio y la silla eléctrica: cómo el cuerpo estaba tan caliente después que los guardias no podían tocarlo. Al salir, sentí la familiar mezcla de alivio y tristeza. ¿Sería yo la última persona que lo visitara?
Todavía lo compadecía, claro que sí. Pero mis sentimientos, me di cuenta tardíamente, no importaban. Es conveniente —para los medios, para los abogados defensores, para los defensores de la reforma de la justicia penal— que la gente en prisión sea agradable. Pero un error —un error increíblemente humano— es aplicar nuestra compasión en lugar de nuestra justicia.
Porque la simpatía parece más fácil, hasta que no lo es.
Me subí al coche y conduje los 10 minutos hasta Wethersfield, donde hay un pequeño museo histórico con una exposición sobre la antigua prisión, demolida en 1967. Hay una celda del corredor de la muerte recuperada. Disfraces para que los niños se prueben: juez, oficial, preso.
No había nadie más. Caminé por el pequeño museo un buen rato, leyendo los carteles y evitando lo que había venido a ver. Ejercía una gravedad terrible desde un rincón de la sala.
Allí, tras una discreta barrera, estaba la silla eléctrica. Una monstruosidad de roble pulido, con arañazos en los brazos donde los hombres fueron atados. Cerca se exhibían los accesorios de la muerte: las zapatillas, la pequeña gorra negra.
Connecticut dejó de condenar a muerte en 2012. Pero la silla no se ha usado desde 1960, cuando mató a su decimoctavo hombre: Joseph Taborsky, antiguo vecino de Smith en el corredor de la muerte, quien dejó el mundo con un enérgico «Hasta luego». Taborsky no apeló su sentencia, pues prefería morir a vivir en prisión, una vida como la de Smith.
Tras la muerte de Taborsky, la silla cayó en desuso. Antes de ser trasladada al museo, permaneció guardada durante muchos años, entre cajas de archivos amarillentos en la Oficina Central del Departamento de Correccionales de Wethersfield. Nadie sabía qué hacer con ella.
Tomado de BostonGlobe.com