La diplomacia ya no se disfraza de principios. Se exhibe sin rubor en su desnudez más cínica.
El reciente intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, con la bendición operativa a Chevron incluida, no es un gesto humanitario ni un relámpago de esperanza. Es un episodio más —uno significativo, claro— del realineamiento estratégico hemisférico. Un pacto de conveniencia entre dos actores que se miran con desconfianza, pero se necesitan mutuamente. A su manera.
Para Washington, recuperar a sus ciudadanos detenidos injustamente en Caracas es una victoria de imagen interna. Una medalla más para colgarse en tiempos de polarización. Pero no sólo se trata de rehenes liberados: también de petróleo, influencia y control narrativo. A falta de aliados firmes y frente a un tablero global donde Rusia y China juegan con fichas cada vez más agresivas, Venezuela vuelve a ser útil. No como socio, sino como tablero.
Que Chevron continúe operando en Venezuela no es una dádiva al chavismo, sino una jugada para evitar que el régimen se abrace del todo a Teherán o a Pekín. Estados Unidos quiere abrir una válvula de escape —medida y vigilada— para impedir que el colapso venezolano desborde aún más la región. Sabe que no puede rehacer el país, pero al menos busca demorar su ruina.
Del lado venezolano, el cálculo no es menos frío. Maduro no ha sido “reconocido” por la Casa Blanca, pero sí ha sido validado como interlocutor. Un matiz suficiente para sostener la propaganda interna de “triunfo diplomático”, esa fantasía tan útil como flexible. Chevron no resolverá la crisis económica —ni lo pretende—, pero representa dinero fresco, legitimidad táctica y, sobre todo, tiempo. Y tiempo, en dictadura, es poder. Ese ha resultado el activo más preciado del chavismo en tiempos de conflicto.
Porque cada negociación sin condiciones claras, cada gesto no atado a reformas verificables, es oxígeno para un régimen que sobrevive a base de maniobras. Mientras tanto, el chavismo explota la paradoja: se presenta como vencedor moral frente al “imperio” mientras acoge con gusto sus inversiones. Disonancia cognitiva o bancarrota moral que tendrán que reconciliar en sus cabezas las clientelas revolucionarias.
Pero no se trata sólo de Caracas y Washington. Hay terceros —actores ocultos o discretos— cuyas influencias flotan sobre el acuerdo. Rusia, cuya presencia militar en Venezuela no es folklórica, observa con recelo. Irán, siempre dispuesto a penetrar donde Occidente vacila, mide los movimientos. Y China, pragmática hasta el extremo, apuesta por estabilidad que garantice retorno a sus préstamos. El ajedrez no es bilateral. Es global.
Ahora bien, ¿qué tan estable es esta fórmula de mutuo aprovechamiento?
En el fondo, ambas partes saben que el equilibrio es precario. Chevron no tiene garantías más allá de la voluntad del régimen. Y Maduro, aunque consigue alivio inmediato, no recibe lo que realmente desea: el levantamiento pleno de sanciones, la descongelación de activos y el reingreso al sistema financiero internacional.
Tampoco es cierto que esto signifique una rendición ideológica de Estados Unidos.
Es, en todo caso, la consagración de su pragmatismo. Se negocia no porque se crea en una solución democrática, sino porque se teme el caos. Es la lógica de la contención: preferir un régimen incómodo pero gestionable antes que una implosión regional.
Y no deja de ser irónico que, en este escenario, ni Washington ni Caracas obtienen lo que realmente desean. Ambos se conforman con lo que necesitan. Estados Unidos no doblega al chavismo ni logra una apertura política. Venezuela no rompe su aislamiento ni recupera plenamente la confianza de los mercados. El beneficio es parcial. El riesgo, compartido.
Lo que se reconfigura es la narrativa. El discurso de la “mano dura” se debilita, y en su lugar surge uno más ambiguo, más instrumental. La idea de que es posible negociar con autocracias sin ceder del todo. Un juego peligroso, porque puede terminar por legitimar —aunque no lo pretenda— una forma de poder basada en la impunidad.
Al final, el acuerdo Chevron-prisioneros no es una rendición, ni una victoria. Es un síntoma. La evidencia de que el mundo que se creía dividido entre buenos y malos ya no opera con esa lógica. Ahora impera la utilidad, el cálculo, el momento.
Y en ese nuevo mapa de conveniencias, Venezuela sigue siendo un peón que vale por su ubicación, no por su virtud. Al menos por ahora.
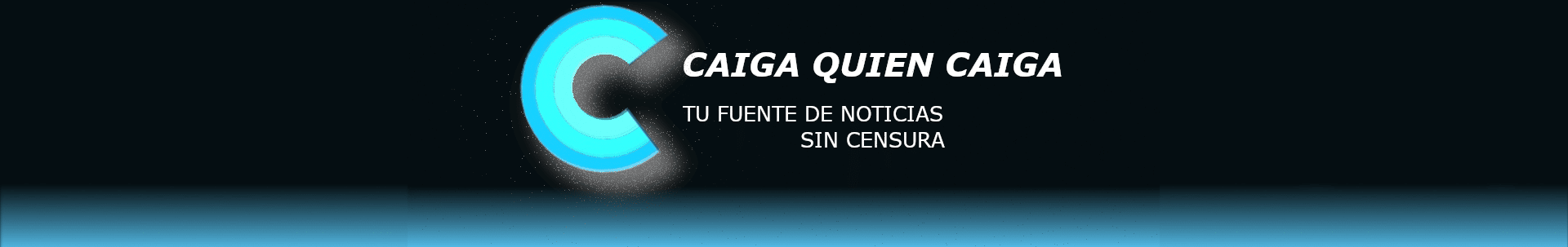

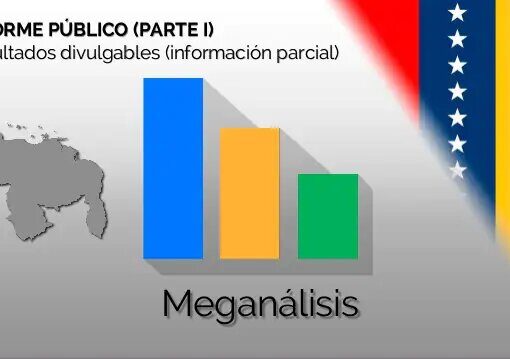
![Cómo los gobiernos de Occidente copian a China usando la pandemia [PARTE 1]](https://caigaquiencaiga.net/wp-content/uploads/2021/04/unnamed-510x369.jpg)
